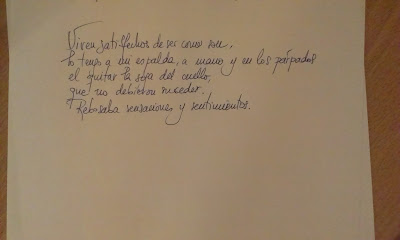Soy un escritor frustrado.
Y esta circunstancia ha
determinado en gran medida mis difíciles relaciones con
el mundo exterior. Si hubiera podido satisfacer mi pasión
por la escritura no estaría
ahora donde estoy.
Para empeorar las cosas, soy
profesor de Literatura en la Universidad Autónoma
y, además, un excelente crítico. No hay nada tan frustrante
como esto: tener que
enfrentarse cada día con brillantes ejemplos de individuos
que son todo lo que uno
quisiera ser y que han conseguido todo lo que uno nunca
podrá conseguir. Es triste
constatar que las mil y una veces que he intentado comenzar
una novela no he pasado
nunca de la segunda página sin tener la firme convicción de
que lo que escribía era
bazofia. Y lo sé porque soy buen crítico. Para ser escritor
no basta con rellenar folios
y embuchar palabra tras palabra, cosa que cualquiera puede
hacer, sino que hay que
tener un "algo" especial -llámese "duende"
o inspiración, o como se quiera- que yo
no tengo y que nunca tendré. Puedo, trabajosamente, sacar adelante
mis artículos
y mis trabajos académicos, pero soy sencillamente incapaz de
escribir un buen cuento.
Y no es que me falte imaginación -al contrario, tengo muy
buenas ideas-, pero al
ponerme delante del ordenador algo falla: las palabras no
salen, y si salen conforman
horrorosos principios que desecho sistemáticamente sin
conseguir darle nunca la
expresión adecuada a mis ideas. También he intentado
escribir completamente
borracho, pretendiendo creer en el mito de la ebriedad, pero
el resultado ha sido
siempre el mismo, y esta impotencia creativa me provoca un
sentimiento de profundo
disgusto conmigo mismo que se va acrecentando a medida que
sigo intentando
escribir, hasta que ya no aguanto más y, preso de una
irracional furia, golpeo el
ordenador.
Por todo esto, cuando conocí a
Marian, hacía ya mucho tiempo que había dejado
de escribir, refugiándome cada vez más en el alcohol, circunstancia
que se había
hecho célebre en el departamento, donde mi volubilidad de
carácter y mi inestabilidad
emocional me habían granjeado numerosas enemistades entre
los demás profesores.
Sin embargo, aunque parezca increíble, mi aura de malditismo
seguía atrayendo a
suficientes alumnos, de tal manera que su número se mantenía
de año en año.
Cuando pienso en Marian, todavía se me pone la carne de
gallina. Tengo grabadas
en la memoria dos imágenes suyas: una en color, sentada en
primera fila de clase,
mirándome fijamente, siempre sonriendo; otra, en blanco y
negro, en el sótano de mi
casa de la sierra, tosiendo sangre, pálida como un fantasma
en mitad de aquella
habitación húmeda y maloliente. Entre ambas imágenes me
vienen a la memoria una
serie de acontecimientos que ahora intentaré ordenar para
darles un sentido.
Ana había sido mi novia durante
años. Era una chica normalita, con muy buen
tipo y un gran defecto, que era quererme demasiado. Vivíamos
juntos desde hacía un
año y ella se había convertido en el vertedero emocional de
todas mis frustraciones.
Cada vez que teníamos una bronca -y esto ocurría a menudo- yo
no dejaba de echarle en
cara que con ella no tenía nunca la tranquilidad de espíritu
necesaria para llevar a cabo
mi actividad creativa. En una de estas, Ana, a punto de
llorar, exclamó:
-Pero si tienes todas las tardes
para trabajar. Últimamente como en casa de mis
padres, sólo para no agobiarte. ¿Qué más quieres que haga? Cuando
me quedo en
casa te encuentro de malhumor, te saludo y ni siquiera
levantas los ojos de tu libro.
Cocino siempre yo, para que no pierdas tiempo, y tú comes
deprisa y de mala gana,
y luego te vas corriendo con eso de que tienes que preparar
la clase de mañana. Me
acuesto sola y la mitad de los días me despiertas a gritos
porque no puedes escribir.
Esto es insoportable: yo no puedo seguir así. Tengo la
impresión de que siempre te
estorbo. Intento dejarte solo todo el tiempo que me es
posible, pero no puedo
desaparecer. Encima, hoy no me encuentro bien. Me gustaría
que me prestaras a
veces algo de atención, no mucha, un poco de cariño, para
que me diera cuenta de
que soy algo más que tu cocinera particular. Porque yo
existo, ¿lo entiendes? ¡Existo!
-Ese es el problema.
Ana me dirigió una mirada llena
de odio. Secándose las lágrimas, entró en
nuestra habitación, sacó una maleta del altillo del armario
empotrado y empezó a meter
cosas: jerseys, camisetas, ropa interior y demás
parafernalia.
-Me voy -dijo-. Esta vez no puedo
más.
-Márchate. Púdrete. No te
necesito para nada. Al menos así tendré tiempo para
escribir.
Ana me miró. La voz le temblaba.
-J, he vivido contigo durante un
año entero y todavía no te he visto escribir dos
líneas seguidas.
-¡Porque tú no me dejas! Tu
presencia me anula. Te pasas el puto día queriendo
hacer cosas. Ir al cine, ir a cenar, ver a los cretinos de
tus amigos y a la bruja de tu
madre, dar paseos por el Retiro, las excursiones de los
fines de semana... Dime, ¿de
verdad crees que así se puede trabajar?
-Te estás pasando, J.
-Si es que sólo piensas en "hacer
cosas". No puedes estarte dos minutos tranquila
sin morderte las uñas. Sólo verte pondría nerviosa a una
momia. ¿Cómo voy a
concentrarme con alguien como tú moviéndose por toda la casa?
Es imposible vivir
contigo.
-Y tú qué te crees, ¿que es fácil
vivir contigo? Estoy harta de tus problemas y de
tus borracheras. Te pasas el puto día mirándote el ombligo. Eres
incapaz de quererme.
-¿Y quién te va a querer a ti? ¿Te
has mirado últimamente al espejo?
-Te estás pasando, J. Te estás
pasando.
-¡Bah! -exclamé. Di un portazo al
salir de casa y comencé a bajar las escaleras.
Ana abrió la puerta detrás de mí
y gritó:
-¡Borracho de mierda! ¡Profesorcillo
de pacotilla! Y a ti, ¿quién te va a querer?,
¿quién va a aguantar tus neuras?
Volví a subir, enfurecido, con el
brazo en alto, dispuesto a partirle la cara, pero
Ana ya estaba corriendo los cerrojos.
-¡Abre! -grité.
-¡Que te jodan! -respondió ella.
Golpeé la madera de la puerta
varias veces con el puño hasta que me cansé y
después de darle un trago a la petaca plateada que solía
llevar conmigo, le di un
ultimátum:
-¡Como no te hayas ido antes de
que vuelva de la facultad, te mato a hostias!
Está claro que este personaje de
Jose Ángel Mañas que empieza su relato con este fragmento
no es un escritor frustrado, es un gilipollas.
Pero es cierto que el mundo está lleno de escritores frustrados, y también de hombres frustrados
y de mujeres frustradas.
¿Qué se puede hacer con la frustración?
Yo por mi parte voy a seguir echando boletos en la tómbola de la escritura, pero sólo porque
me gusta el proceso de leer, pensar, intentar expresar.
Una cosa tengo segura: no pienso pedir más tiempo.